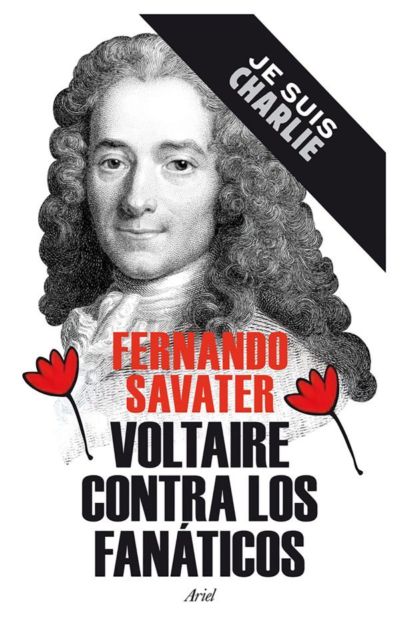Ernesto Mejía / @netomejia08

Cuando Norberto Bobbio publicó su ya clásico «Derecha e izquierda», el muro de Berlín no tenía ni siquiera cinco años de haber caído, pero de entre sus escombros había ido extendiéndose una creencia que pregonaba la crisis de las ideologías y que sostenía que ambos términos, utilizados desde la Revolución francesa para designar a los polos del espectro político, carecían ya de significado.
Y sin embargo, como recordaba el filósofo y politólogo en la introducción a la primera edición de su libro, al momento justo de escribirlo, dos alineaciones de su natal Italia (el Polo de las Libertades y la Alianza de los Progresistas) se aprestaban a disputar el gobierno del país, paradoja de paradojas, arropados cada uno bajo la bandera de la derecha y la izquierda respectivamente.
Su intención a lo largo de su obra sería pues demostrar que, a pesar de la aparente desafección política de la época, que tendía a desdibujar los contornos de ambos términos, a fundirlos en una mezcla indistinta o incluso a darlos por superados, estos no solo no eran cajas vacías sino que conservaban aún su relación antitética. A tal punto que las personas continuaban usándolos y comprendiéndolos perfectamente.
Para él, el criterio que mejor definía a derecha e izquierda era la menor o mayor disposición que estas mostraban hacia la igualdad de los seres humanos. En ese sentido, sostenía Bobbio, mientras la izquierda anhela una reducción de las desigualdades, a las que considera productos sociales, la derecha está más dispuesta a tolerarlas, viendo en ellas un proceso natural o el peso de las costumbres, de la tradición.
El filósofo advertía que la moderación o el radicalismo de cada uno de esos polos dependía, en cambio, de la actitud que estos adoptaran con respecto a otro criterio clave: la libertad.
Usando esa doble dualidad (igualdad/desigualdad – libertad/autoritarismo) Bobbio esquematizaría el espectro político en cuatro partes: la extrema izquierda, caracterizada por ser a la vez igualitaria y autoritaria; el centro izquierda, igualitario y libertario; el centro derecha, libertario y no igualitario; y la extrema derecha, totalmente antiigualitaria y antilibertaria.
Ahora bien, los más de 20 años transcurridos desde la primera edición de su libro, y los incesantes cambios en los que ha estado inmerso el mundo desde entonces, un período en el que se ha escuchado frecuentemente y de nuevo la acusación de la «derechización de las izquierdas», ha hecho que muchos autores hayan vuelto sobre el debate, haciendo que las grandes preguntas que lo encendieron no hayan dejado de estar sobre la mesa: ¿Existe todavía una diferencia entre derecha e izquierda? ¿Siguen teniendo algún sentido dichos conceptos en el mundo de hoy? ¿Cuáles son sus significados?
Convencida acaso de la vigencia de los postulados de Bobbio, la editorial Taurus reeditaría, en 2014, su libro en ocasión del vigésimo aniversario de su primera publicación y otras obras vendrían en esos dos decenios a abonar en el intercambio.
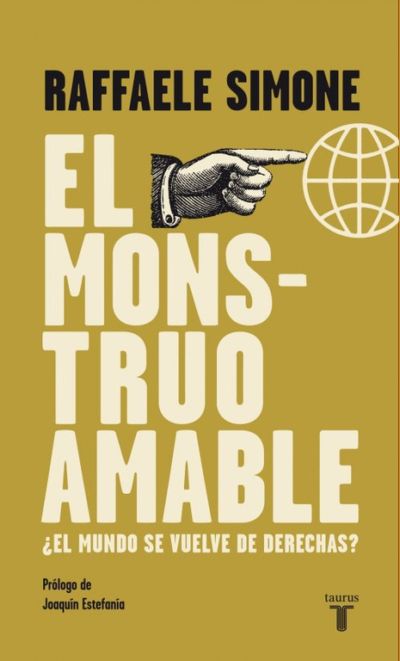
Una de las más recientes sea quizás «El monstruo amable. ¿El mundo se vuelve de derechas?», del lingüista italiano y especialista en filosofía del lenguaje, Raffaele Simone, aparecida en 2008 (traducción al español en 2012).
Si el primero de estos dos libros vio la luz, apenas unos cuantos años después del derrumbe del bloque soviético y de los socialismos reales, lo que supuso para gran parte de la izquierda el resquebrajamiento de la ilusión de oponer una alternativa al sistema capitalista, el segundo lo haría en un momento no menos simbólico: en medio de la primera gran crisis financiera y económica del siglo XXI, un quiebre que pondría en entredicho las afamadas virtudes del capitalismo anunciadas con bombo y platillo por la derecha desde la caída del comunismo.
Pero si como ya se ha dicho, Bobbio adjudicaba todavía significados concretos a ambos términos, Simone apuntaría más bien a una desintegración de esa díada. Su juicio es particularmente severo con la izquierda a la que, según él, la serie de sus errores históricos, su alejamiento de los obreros, la transformación de sus votantes, pero sobre todo la carencia de ideas y proyectos viables, así como su clamorosa incapacidad de advertir los gigantescos cambios del capitalismo en el último cuarto de siglo, la han dejado desorientada, sin rumbo, gestionando ideas tradicionalmente asociadas a la derecha, y en última instancia prácticamente vaciada de contenido.
Frente a ella, Simone advierte, en cambio, a una derecha transfigurada que aunque mantiene algunos rasgos históricos, constituye una mezcla de ingredientes totalmente nueva. A falta de un término que pueda denominarla con cierta precisión, la llama Neoderecha. Esta es obviamente capitalista, pero de un capitalismo más financiero que industrial, es ultraglobalizada, altamente centrada en el consumo y tecnológica.
Como el poder financiero transnacional del que es expresión está fuera del alcance de cualquier control político o sindical, no es extraño que dicte leyes a los gobiernos, los cuales o están constituidos por agentes políticos suyos o se ven sobrepasados por la capacidad de ese oponente intangible.
Aunque sus efectos planetarios son perjudiciales en múltiples niveles, Simone afirma que la clave de su éxito ha consistido en haberse construido, por la vía de la publicidad, el mercadeo y los medios, una apariencia joven, festiva, moderna y vital que nos asalta en cada esquina con la promesa de la felicidad y el bienestar ilimitado.
Ese es el monstruo amable de su título; una bestia cuyo magnetismo es tal que ha logrado equiparar en la conciencia de nuestra época la opulencia del consumo con el progreso y el bienestar.
Si a ese panorama de apariencia vital y festivo se le contrapone la trabajosa disciplina que implica para cualquier persona situarse a la izquierda del espectro político, algo que exige una coherencia entre discurso y hechos, una cierta renuncia y negación, una moderación en el consumo y la creencia en la solidaridad como factor de cohesión, elementos que la hacen ver hoy vieja, cansada y polvorienta, la bancarrota de esta parece total.
Por eso, Simone, echando mano de términos económicos tan en boga en estos días, prefigura un escenario no muy lejano de «merging and aquisition», es decir una operación donde un grupo más fuerte (la derecha, en este caso, o la neoderecha) adquiere y disuelve a uno más débil (la izquierda).
«En las estructuras ‘incluyentes de las que se empiezan a ver las vanguardias, será la derecha la que englobe a la izquierda y no viceversa. ‘Más allá de la izquierda y la derecha’ encontraremos un contenedor de Neoderecha con un vago olor a izquierdas dentro, emanado por los pocos restos que hayan sobrevivido mientras tanto… Una parte de las izquierdas (empezando por sus dirigentes) está impregnada de ese aroma (de fusión) desde hace tiempo y de forma decidida, como se ve por sus posicionamientos y conductas, por sus usos y costumbres, e incluso por sus gustos y consumos personales».
Por sugerente que sea su análisis (o sombrío, en función de quién lo mire), su resultado final parece improbable. De acuerdo con Bobbio, la existencia de un binomio de términos antitéticos como el que nos ocupa presupone la indisociabilidad de los mismos. Dicho de otra forma: existe una derecha en cuanto existe una izquierda, y existe una izquierda en cuanto existe una derecha.
Y eso independientemente de la fuerza que cualquiera de las dos llegue a adquirir en un determinado punto histórico.
«Predominio no significa exclusión del otro. Tanto el caso del predominio de la derecha sobre la izquierda como en el caso contrario, las dos partes siguen existiendo simultáneamente y extrayendo cada una su propia razón de ser de la existencia de la otra, incluso cuando una asciende más alto en la escena política y la otra baja», refiere el autor.
Puede que Simone acierte al señalar que la batalla cultural de nuestro tiempo sea un duelo en el que la izquierda ha sido ampliamente superada y que sus desafíos sean por tanto inmensos. Y puede que el análisis de Bobbio resulte hoy demasiado esquemático. Pero un sistema que conserva y acentúa muchos de los problemas por los que la izquierda nació y a los que pretendía darles respuesta (desigualdad, dominación, explotación, falta de bienestar de una mayoría) verá por fuerza a sus ideales mantenérsele en oposición.
Como señalaba Bobbio, en febrero de 1998, en un artículo aparecido en la revista Reset, en el que confrontaba las tesis de Francis Fukuyama (otro pregonero de catástrofes o portador de buenas nuevas, dependiendo de nuevo de por dónde se vea):
«¿Es cierto que la izquierda hace lo mismo que la derecha porque, tras haber alcanzado el ‘final de la historia’, la meta que han propuesto siempre los movimientos de izquierda no solo ha demostrado ser inalcanzable sino también ruinosa para el progreso humano? Estoy cada vez más convencido, y creo que lo he dado a entender, que no solo esto no es cierto, sino que en la carrera desenfrenada e incontrolada hacia una sociedad globalizada de mercado, destinada a crear siempre más desigualdades, estos ideales están más vivos que nunca».