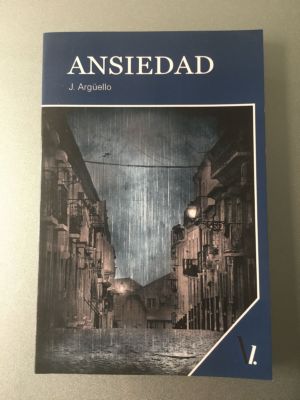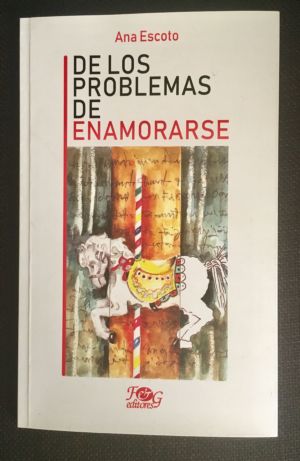Ernesto Mejía / @netomejia08
Quiere la leyenda que la actual capital ucraniana fue fundada por tres hermanos de origen eslavo oriental, quienes asentados en las montañosas orillas del Dniéper decidirían dar vida en el lugar a una ciudad.
La «Crónica de Néstor», escrita alrededor del año 1113 y adjudicada a un monje del Monasterio de las Cuevas de Kiev, relata así aquel pasaje surgido de la tradición popular:
«Eran tres hermanos, uno se llamaba Ki, el otro Shchek y el tercero Jorik, y también una hermana que llevaba el nombre de Libied. Cada uno de los hermanos se sentó en una colina: Ki en la que actualmente se llama Borichev, Shchek en la que hoy denominamos Chekovitsa y Jorik en la que tomó el nombre de Jorevitsa. Y acordaron crear una ciudad a la que bautizaron con el nombre de Kiev, en honor al hermano mayor».
Aunque lejos del mito, los orígenes y el momento exacto de su fundación siguen siendo tema de debate, se da por sentado que la ciudad existía ya a finales del siglo V, como un importante enclave comercial situado en la ruta que unía las tierras de los varegos, tribus cazadoras del norte, compuestas por vikingos, pero también por eslavos, con Constantinopla, capital del imperio bizantino.
A lo largo de esa temprana etapa de su existencia, el asentamiento y la región colindante serían tributarios de los jázaros, un pueblo túrquico proveniente de Asia Central que llegaría a dominar un vasto territorio en el que se incluirían partes de la actual Hungría, Ucrania y Rusia, así como de Kazakstán.
Pero con la irrupción varega en la ciudad en el siglo IX, con la llegada de Askold y Dir, dos hombres al servicio del jefe tribal Rurik, quienes en su camino al sur se toparían con el asentamiento y decidirían establecerse en él como príncipes, y sobre todo de Oleg, quien más tarde, por medio de engaños, los derrotaría y los asesinaría, Kiev no solo se sacudiría el dominio de los pueblos vecinos, sino que llegaría a rivalizar con el poder de Constantinopla, a la que incluso le impondría un tratado comercial provechoso para sus intereses.
Sería por ese tiempo precisamente que la ciudad (a la que Oleg bautizaría como «la madre de todas las ciudades rusas») se convertiría en la capital de la poderosa Rus de Kiev, una federación de tribus eslavas orientales que ejercería un control completo de la región durante al menos dos siglos.
Sin embargo, las crecientes rivalidades entre los príncipes que gobernaban los centros regionales, azuzadas por amargas disputas familiares y pleitos por derechos sucesorios, terminarían por debilitar la federación y volverla presa fácil de los enemigos externos.
Es en ese contexto que se enmarca, por ejemplo, la feroz disputa entre los primos Sviatopolk, Vladimir Monómaco y Oleg de Chernígov, que, como un temprano aviso de lo que vendría más tarde, a punto estaría de provocar en 1096 la caída de Kiev en manos de tribus foráneas.
De acuerdo con el autor de la ya citada crónica, que se supone fue testigo directo del ataque, en ese año los cumanos, al mando del cacique Boniak, se presentaron ante los muros Kiev y procedieron a saquear y devastar los alrededores, prendiendo fuego asimismo en el acto al palacio del príncipe de Berestovo.
En su obra, el religioso consigna que el ejército cumano regresaría meses más tarde y volvería a incendiar las afueras de la ciudad, así como el monasterio de San Esteban, en un ataque en el que los invasores se ensañarían incluso contra el convento en el que él se encontraba.
«Seguidamente llegaron al monasterio Pechersky, Acabábamos de cantar maitines y nos dirigíamos a nuestras celdas para descansar y en medio de horribles gritos se colocaron delante de la puerta con sus máquinas de asedio. Asustados nos retiramos al patio de atrás. Entonces estos salvajes descendientes de Ismael hicieron una brecha en los muros del convento y dándose al asalto de nuestras celdas destruyeron y robaron todo lo que encontraron», resume el monje.
Con todo, la invasión que en definitiva marcaría el declive de la ciudad se materializaría hasta en 1240, cuando los guerreros mongoles de la Horda de Oro, a las órdenes de Batú Kan, que llevaban tres años de campaña saqueando y devastando la Rus, prácticamente la desaparecerían del mapa.
La «Crónica de Galitzia y Volinia» refiere que aproximadamente un año antes, uno de los líderes mongoles, Möngke Kan, se estacionaría con sus hombres a las orillas del Dniéper con la intención de explorar la ciudad y quedaría maravillado por su belleza y esplendor. El guerrero enviaría entonces emisarios ofreciéndoles la rendición, pero la ciudad se negaría. Al ver la determinación de los residentes a resistir, Batu Kan avanzaría sus fuerzas y sitiaría Kiev acumulando una ingente cantidad de tropas frente a sus muros.
«Y uno no podía escuchar nada como resultado del gran estruendo causado por sus carretas chirriantes, el balido de sus innumerables camellos y los relinchos de sus manadas de caballos. Y la tierra de Rus se llenó de soldados», rememora el cronista.
Batu Kan enfilaría así sus catapultas contra los muros de la ciudad y procedería luego a su toma, no sin antes librar una encarnizada batalla contra sus férreos defensores.
Seis años después de aquellos hechos, el franciscano Giovanni da Pian del Carpine, enviado del papa Inocencio IV para negociar la paz con el gran Kan, pasaría por el lugar en su camino hacia la corte del emperador Guyuk en Mongolia y plasmaría la honda impresión que le causaría aquel devastador panorama en su «Historia de los mongoles que nosotros llamamos tártaros».
«Destruyeron ciudades y castillos y mataron hombres y sitiaron Kiev, que es la ciudad rusa más grande que sitiaron, y después de un largo asedio la tomaron y mataron a la gente del pueblo, así que cuando pasamos por ese país encontramos innumerables cráneos humanos y huesos de la muertos esparcidos por el campo. De hecho, Kiev había sido una ciudad muy grande y poblada, pero ahora se reduce a casi nada. Apenas hay doscientas casas y la gente está en la más estricta servidumbre. Llevando la guerra desde allí, los tártaros destruyeron toda Rusia».

El declive
La época que se sucedería luego, conocida vulgarmente como «El yugo mongol», la cual se extendería por al menos los 200 años siguientes, sería clave no solo en el declive de Kiev, sino en el desarrollo y ascenso de Moscú, que había sido hasta entonces solo un pequeño pueblo del principado de Vladimir-Súzdal, e implicaría a la postre una progresiva migración hacia el noreste de los centros de poder que habían controlado la región.
Un cambio que comenzaría a consolidarse con la llegada de Iván III al trono del principado de Moscú y su posterior victoria sobre los tártaros, en 1480.
Vendrían entonces años en los que a pesar de su importancia disminuida, la ciudad continuaría siendo objeto de deseo de varios estados y en los que cambiaría de manos con frecuencia: parte del Gran Ducado de Lituania, primero; de la Mancomunidad de Polonia-Lituania, después; y controlada finalmente por el poder del hetmanato cosaco (una época inmortalizada en la novela «Tarás Bulba», de ese ucraniano universal de nombre Nikolai Gogol).
Hasta que en 1764, Kiev sería absorbida por el Zarato ruso y más tarde por el imperio construido por Pedro El Grande, cuya capital, San Petersburgo, comenzaba ya a rivalizar con las grandes potencias de Europa.
Integrada al imperio ruso, la ciudad entraría en una fase de estabilidad que sería interrumpida de nuevo, sin embargo, por el estallido de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique y el colapso de los imperios austrohúngaro y ruso. Esa masiva reconfiguración del mapa europeo empujaría a la urbe a una turbulencia tal que, en el lapso de apenas un poco más de tres años, entre 1917 y 1920, esta sería reclamada hasta por ocho gobiernos, muchas veces simultáneos, en una intrincada medición de fuerzas entre los nacionalistas ucranianos, el hetmanato al mando de Pavló Skoropadski —una administración local, tutelada en realidad por Alemania— y los bolcheviques.

Ese ambiente frenético y caótico serviría de inspiración para que en 1925 Mijaíl Bulgákov escribiera «La Guardia Blanca», una obra que condensa bien la agitación e incertidumbre de aquellos días que son, en suma y en buena medida, las mismas que, a lo largo de la historia, han acompañado a una ciudad que parece no ha dejado nunca de estar amenazada.
«La Ciudad se levantaba entre la niebla, asediada por todos los lados. Al norte, por la parte del bosque y las tierras de labor; al oeste, desde Sviatóshino, que los de Petliura acababan de tomar, y al sur, desde las arboledas, los cementerios y los prados envueltos por el cinturón de la vía férrea, por todos los senderos, o simplemente por las nevadas llanuras, sin que nada pudiera contenerla, avanzaba la negra masa de la caballería, rechinaban los pesados cañones y la infantería del ejército de Petliura, extenuada tras un mes de marchas, se hundía en la nieve», exclama Bulgákov en una parte de su obra en referencia a la inminente entrada en Kiev de las fuerzas armadas del nacionalista Simon Petliura.
En su novela se respiran las órdenes y contraórdenes de los mandos militares, los engranajes de la guerra que van transformando instituciones educativas y almacenes en casernas y centros de mando castrenses, la violencia que va colándose por los intersticios de la vida cotidiana, el terror de los oficiales que desertan, la confusión del populacho ante unas tropas que nunca se sabe bien a qué signo pertenecen, pero sobre todo la inquietud de los habitantes sobre el derrotero final que tomará la caprichosa marcha de la Historia.
No sería este desde luego el último lance de Kiev en el siglo XX. Bajo la dominación soviética, la ciudad, al igual que el resto del país, se enfrentaría al espanto del Holodomor, la hambruna generada por las políticas estalinistas que provocaría en el conjunto de regiones por donde se extendería hasta 7 millones de muertes.
Y años más tarde, en el marco de la Segunda Guerra Mundial y la invasión nazi, Babi Yar, un desfiladero en las afueras de la ciudad sería testigo de uno de los más horrendos crímenes cometidos por las tropas alemanas. Ahí, en solo dos días, el 29 y 30 de septiembre de 1941, los nazis junto a colaboradores ucranianos masacrarían a más de 33,000 judíos. Unos eventos recogidos en la novela documental «Babi Yar», de Anatoly Kuznetsov.
Así, la más reciente invasión rusa ordenada por Vladimir Putin viene a sumarse a la larga lista de amenazas y asedios que ha sufrido Kiev a lo largo de sus 1,540 años de historia.
Como tantas veces antes, es posible que la ciudad sobreviva de nuevo, pero no puedo uno menos que dolerse, como lo hiciera Bulgákov en su novela, por la fatal suerte de sus residentes.
«¿Por qué sucedió todo eso? Nadie podría decirlo. ¿Pagaría alguien la sangre vertida? No. Nadie.
Sencillamente, se derretiría la nieve, saldría la verde hierba ucraniana, se alegraría la tierra… brotarían los trigales… temblaría la calígine sobre los campos y de la sangre no quedaría ni rastro. La sangre vertida en los campos cuesta poco y no la pagará nadie. Nadie».
Este texto se publicó originamente en La Prensa Gráfica